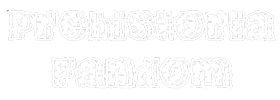Gryposuchus es un género extinto de crocodiliano gavialoide. Es el género tipo de la subfamilia Gryposuchinae. Sus fósiles han sido hallados en varios países de Suramérica, como Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil y Perú. El género existió durante principios y mediados del período Mioceno. Una especie recientemente descrita, G. croizati, tiene una longitud estimada de 10 metros.
Especies[]
La especie tipo de Gryposuchus es G. neogaeus. Especímenes de esta especie fueron descritos inicialmente de Argentina en 1885, aunque fueron referidos al género Ramphostoma. No fue sino hasta 1912 que se le asignó su propio género con la descripción de una nueva especie de Brasil, G. jessei.
Otra especie, G. colombianus, fue recuperada de depósitos de Colombia que datan del Mioceno y principios del Plioceno. Esta especie, nombrada en 1965, fue originalmente referida al moderno género Gavialis. Materiales fragmentarios de Gryposuchusde la zona de Fitzcarrald en la Amazonia peruana datan de finales del Mioceno y son bastante parecidos a G. colombianus, si bien difieren en las proporciones del rostro.
También se ha recuperado algunos materiales craneanos en la Amazonía peruana (Iquitos) en la Formación Pebas, y fueron nombrados como Gryposuchus pachakamue en 2016 por Roberto Salas-Gismondi et al. En este se incluye el espécimen holotipo MUSM 987, un cráneo bien preservado que carece de los huesos temporal y occipital; este mide 623.2 milímetros de longitud, además de una serie de especímenes referidos, incluyendo posibles juveniles. El nombre de la especie es una referencia al término quechua para un dios primordial y "narrador". Esta nueva especie se caracteriza por tener 22 dientes tanto en la mandíbula como en el maxilar, un hocico cn una longitud relativa comparable a la del actual Gavialis gangeticus, y es notable porque sus órbitas oculares eran más anchas que largas y no tan vueltas hacia arriba como en otras especies de gaviálidos, incluyendo a los griposuquinos, lo cual implica que G. pachakamue no tenía totalmente desarrollada la condición de órbitas "telescópicas" (ojos sobresalientes). Dado que esta especie, que habitó el sistema fluvial protoamazónico hace 13 millones de años, es el registro más antiguo de gaviálidos en esa área y tenía una condición primitiva de ojos telescópicos, sugiere que el desarrollo de dicha condición fue un caso de evolución convergente con las especies de Gavialis también halladas en ambientes fluviales en Asia.
Una especie descrita en 2009, G. croizati, fue hallada en la formación geológica Urumaco en el nororiente de Venezuela, la cual puede ser distinguida de las otras especies de Gryposuchus sobre la base de su reducido número de dientes maxilares, una delgada barra interfenestral parietal, y una ampliamente separada y reducida fenestra palatal, entre otras cosas. Basándose en las medidas del esqueleto orbital, se ha estimado que la longitud total del animal llegaba a los 10.15 metros, con una masa total de cerca de 1.745 kilogramos. La medición de la longitud entera del cráneo desde el fin del rostro al hueso supraoccipital podría resultar en un estimado de tamaño mucho mayor, hasta tres veces más grande. Sin embargo, debido a que existe una considerable variación en las proporciones del rostro entre los crocodilianos, las segundas estimaciones no son probablemente la manera más acertada de estimar su masa corporal y longitud. A pesar de esto, la especie aún estaría entre los mayores crocodilianos que hayan existido, y podría incluso ser el mayor gavialoide conocido si una reciente revisión del gran tomistomino Rhamphosuchus es correcta (una vez se consideró que este género llegaba a medir 15 metros de largo; la nueva estimación le asigna cerca de 10 metros).
Paleobiología[]
Algunos gaviales griposuquinos como Siquisiquesuchus y Piscogavialis han sido hallados en localidades que se cree eran depósitos de ambientes costeros. La presencia de Gryposuchus en la formación Urumaco de Venezuela, que incluye estratos marinos, le da crédito a la idea de que los griposuquinos pueden haber vivido en ambientes costeros. Sin embargo, ciertas localidades donde se recuperó material perteneciente a la especie G. colombianus, como la zona de La Venta, en Colombia, claramente eran depósitos de ambientes de agua dulce, lo que indica que la hipótesis de un estilo de vida costero para los griposuquinos no puede generalizarse.